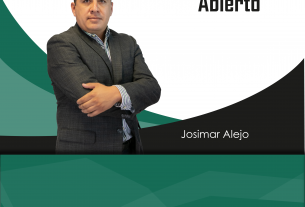Siento especial cariño por las novelas que hablan del Antiguo Egipto, gracias a una colección que está en mi librero desde la Secundaria. Hasta hace unos días vivía convencido de haber leído por lo menos una vez cada título, pero después de un casi accidente, descubrí que había dejado un tomo en el olvido y que, si alguna vez lo llegué a comenzar, seguramente no lo terminé.
Por estas novelas y cuentos aprendí que los egipcios eran ávidos bebedores de una combinación entre la cerveza moderna y el atole, afectos a los perfumes y cosméticos, arquitectos inigualables, ingenieros llenos de técnicas misteriosas y grandísimos contadores de historias. Versiones modernas de historias antiguas, como la de Sinhué, traducen las profundas imaginaciones de los antiguos cuentistas y nos permiten asomarnos a esa cara de la cultura que sólo se deja ver a través de la narrativa popular.
Además de todo lo antes mencionado, los egipcios compartían otra simpatía: la importancia del destino y lo inútil que es luchar en su contra.
Me parece lógico que una sociedad con estrictos niveles sociales y un sistema político imperial con fundamentos militares abunde en historias que invitan a la resignación y el deber. Es más, el libro escondido de la colección antes mencionada comienza precisamente con el legendario Faraón Keops debatiendo consigo mismo acerca de la importancia del sacrificio y de cómo, en pos de la trascendencia de su estirpe, debía cargar en su conciencia el sufrimiento de cientos de miles de seres humanos. Algunas páginas mas adelante, se nos revela una profecía que amenaza la permanencia de la familia real en el trono, pues un niño ha nacido en la lejanía y su destino es ocupar el trono del ahora aterrorizado rey.
Ustedes saben qué sigue: persecución, matanza y escape por un pelo de rana calva.
La historia de Sinhué, Moisés y del mismo Jesús de Nazaret comienza de una manera similar: infantes que cargan con un pesado destino, hombres de poder que buscan revelarse contra la voluntad de los dioses, sacrificios necesarios para el desenvolvimiento de la historia y un final que nos recuerda que hay fuerzas más grandes que nosotros y que, queramos o no, vivimos atados a su inamovible voluntad.
“Cocodrilos, el Nilo y el desierto”
Lo que me da miedo de las historias de terror, ahora que sé que hay que tenerles más cuidado a los vivos que a los muertos, es el pensar que todas ellas tienen origen en algo verdadero: un deseo, una verdad que se magnificó, una experiencia personal disfrazada de ficción, aún algo que podría pasar o ya pasó.
Modelamos a nuestros dioses y demonios a imagen y semejanza de lo que nos rodea y, como uno no puede ser el villano de su propia historia, normalmente les toca a los dioses parecerse a nosotros y dejamos la estética demoniaca en el rostro de lo que nos acecha y pone en peligro durante el trajín de la vida diaria. Así, los egipcios dieron cuerpo de humano y cabeza de diferentes animales a los dioses, haciéndolos parientes de todo ser vivo y, al mismo tiempo, crearon al Behemoth, un monstruo que habitaba en las profundidades del Nilo y representaba la fuerza destructiva de la naturaleza que podía o no actuar de acuerdo a los caprichos de los dioses.
El Nilo, fuente de toda vida y hogar de muchos peligros, suele ser el medio que, con suerte y protección patrocinada por fuerzas más poderosas, lleva al amenazado bebé a puerto seguro.
El niño crecerá y, después de una infancia llena de esas alegrías que sólo los infantes entienden mientras que son infantes, deberá enfrentarse al desierto. Caminará, tendrá sed, se verá cara a cara con los miedos más profundos, esos que no tienen cara de cocodrilo ni la sensual belleza de los cuerpos fornidos, sino que susurra con voz serpentina, se disfraza de oasis o plato de fruta y miel. Hay personas que no regresan del desierto y vagan eternamente dentro de él. Hacen su vida, realizan sus labores, comen su comida, se quitan la suciedad del cuerpo, pero en realidad nunca salen del desierto y el desierto termina por sepultarlos. Pero no nuestros niños elegidos por el destino, ellos lograrán cruzar las arenas inclementes del desierto y llegar a hacerle justicia a su buena estrella, aunque en el camino tengan que hacer sufrir a los poderosos que se creen fuera del alcance de los dioses.
“De Memphis a Mozart”
Christian Jacq, egiptólogo, escritor e iniciado en la masonería de origen francés, teje en su tetralogía “Mozart” un robusto vínculo entre los misterios que ocultan las arenas egipcias, la mística masónica y la obra y vida del célebre compositor europeo.
En cuatro novelas el autor juega a evidenciar lo escondido y esconder lo evidente, hace un par de trucos de magia y nos deja preguntándonos a los que ahora estamos tan lejos de las arenas que guardan las aún perdidas tumbas de los descendientes del Sol si algo de ese desierto vive dentro de nosotros también y si estamos también flotando sobre una canasta buscando evitar al Behemoth para cumplir nuestro destino.
@AldoObregon