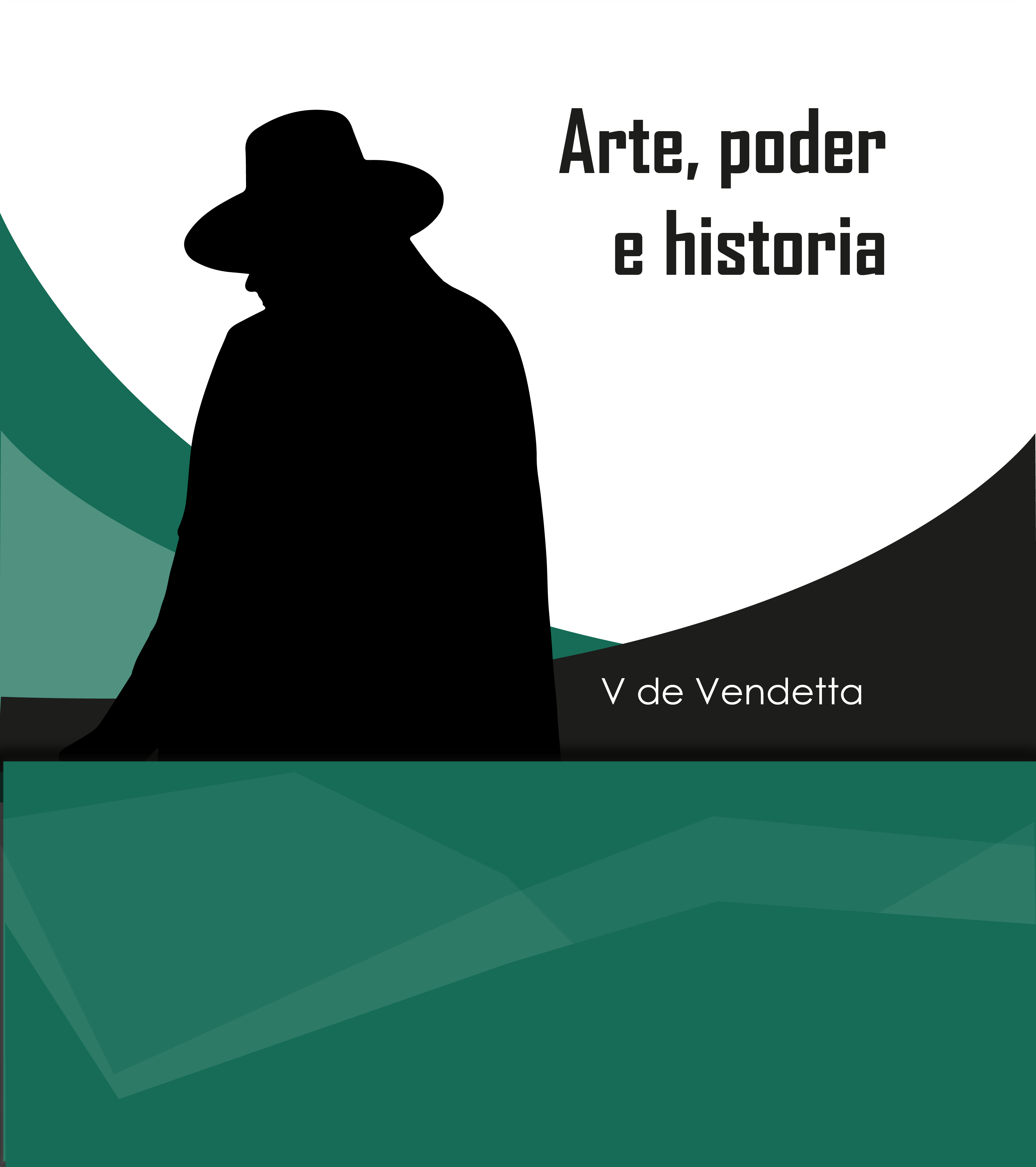La democracia estadounidense ha sido descrita como una “máquina compleja y aparatosa”, construida para resistir el paso del tiempo, los liderazgos personales y las crisis internas. Su diseño constitucional, basado en la separación de poderes y en el principio de “frenos y contrapesos”, ha sido esencial para garantizar el equilibrio institucional durante más de dos siglos. Pero en los últimos años, esa maquinaria ha empezado a mostrar señales de desgaste.
Lo que ocurre hoy en Estados Unidos no puede analizarse de forma aislada. Se inscribe en una ola global de retroceso democrático que ha sido documentada por autores como Daniel Ziblatt. En distintos rincones del mundo, desde Hungría hasta Brasil, desde la India hasta Turquía, vemos cómo líderes elegidos democráticamente desmantelan poco a poco las instituciones que los limitarían, concentran poder, atacan a la prensa y reducen el papel de los parlamentos y los tribunales.
Estados Unidos, que históricamente se consideró un faro democrático, no está exento. En los primeros cien días de su segundo mandato, Donald Trump ha vuelto a desafiar las bases institucionales del país. Ha emitido órdenes ejecutivas con una frecuencia alarmante, ha intentado vaciar de recursos a agencias clave creadas por el Congreso y ha deslegitimado públicamente a jueces que han frenado sus decisiones. Estas acciones no son meramente administrativas; son señales claras de un desdén por los límites al poder presidencial.
La fortaleza de una democracia no se mide solo por la celebración periódica de elecciones, sino por la salud de sus instituciones: su independencia, su estabilidad y el respeto que generan. En regímenes con institucionalidad débil, los poderes se subordinan al Ejecutivo con rapidez. Pero incluso en democracias antiguas como la estadounidense, cuando los actores políticos dejan de cumplir con las normas no escritas —como el respeto mutuo y la contención—, el sistema entra en riesgo.
La historia reciente ofrece una advertencia contundente: las democracias suelen morir lentamente, corroídas desde adentro por quienes deberían protegerlas. La aparente normalidad con la que se adoptan medidas autoritarias —a menudo justificadas por la eficiencia o la seguridad— enmascara el peligro real: la erosión del pacto democrático.
Lo que está en juego no es solo el balance entre el Congreso, la Casa Blanca y la Corte Suprema. Es la vigencia de un modelo que, aunque imperfecto, ha inspirado a muchas otras democracias en el mundo. En un momento en el que el retroceso democrático avanza en varios países, la defensa de la institucionalidad estadounidense cobra un valor simbólico y práctico: si la democracia retrocede en Estados Unidos, el impacto puede sentirse a nivel global.
Por eso, hoy más que nunca, vale la pena insistir en la importancia de la división de poderes, del Estado de derecho y de una ciudadanía activa. Porque incluso las máquinas más complejas pueden detenerse si se ignoran las reglas que las mantienen en marcha.