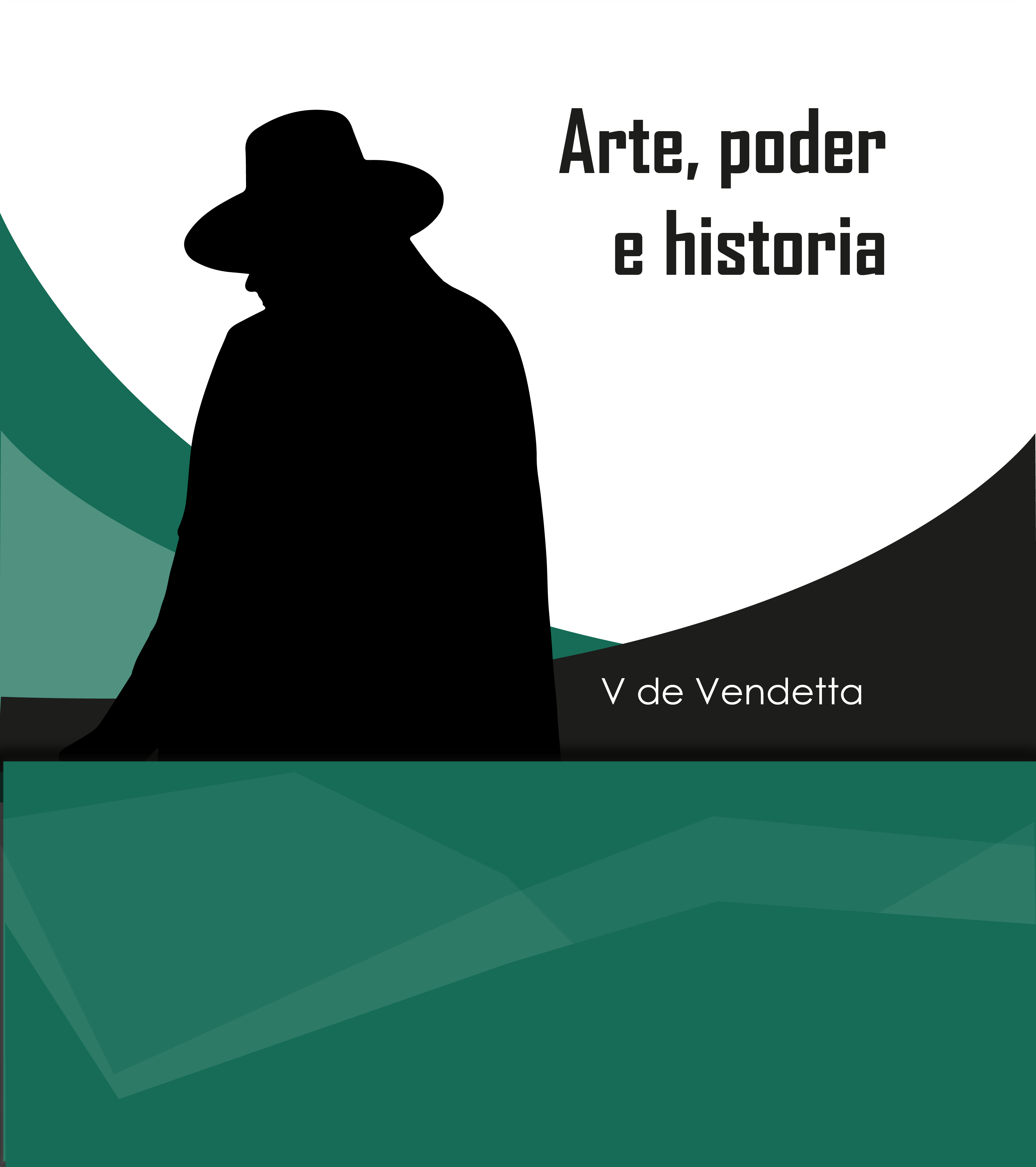Los narcocorridos y la música que contiene apologías claras y directas del narcotráfico, así como de la cultura criminal que lo rodea, siguen generando polémica. A pesar del rechazo de diversos sectores sociales, y a pesar de los antecedentes violentos que rodean a los llamados “jefes de jefes” —muchos de ellos asesinados—, e incluso de los escándalos y persecuciones que han sufrido músicos involucrados en este género, hoy asistimos, con asombro, a un fuerte resurgimiento o, al menos, a una visibilización frontal y orgullosa de la cultura narco en la música, en redes sociales, en fiestas, en todo.
En México, las autoridades han emitido comunicados y emprendido campañas para advertir sobre la influencia negativa de estos contenidos. Pero la verdad es que estas alertas se pierden entre millones de vistas en YouTube, TikToks con fuscas doradas y comentarios que celebran la “vida recia”. Lo que para muchos es delito, para otros es estatus, respeto o miedo disfrazado de admiración.
El problema no es solo la música. El problema es lo que dice de nosotros que esto esté sucediendo. ¿Qué está buscando la banda joven? ¿Qué están admirando? ¿Qué están soñando? ¿Dinero fácil, poder, impunidad, “viejas y troca nueva”? El panorama no es alentador, porque si la meta es vivir como patrón, aunque sea por poco tiempo, la apuesta no es por futuro, es por adrenalina.
¿Vamos hacia una ciudadanía que ya no distingue entre respeto y miedo, entre admiración y conveniencia? ¿O es que simplemente estamos hartos de un sistema que no ofrece nada mejor, y por eso el corrido suena más real que cualquier discurso institucional?
Más allá del debate sobre la censura o la libertad de expresión, el fenómeno de los narcocorridos invita a una reflexión profunda sobre el vacío institucional, el debilitamiento de referentes éticos y la urgencia de construir narrativas alternativas que recuperen el valor de la vida, la legalidad y la educación.