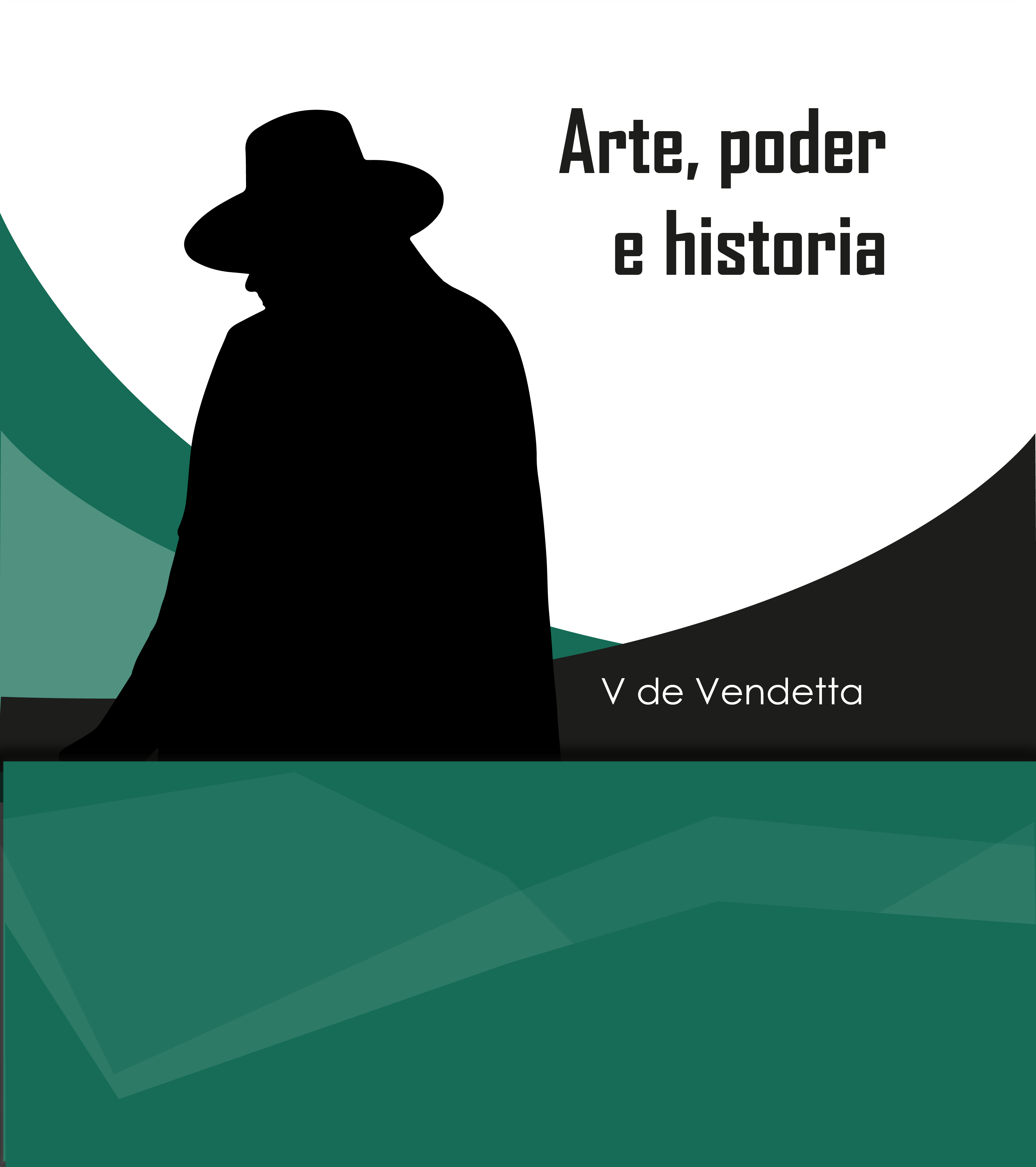“Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente”.
Frase de la canción compuesta por León Giego e interpretada por Mercedes Sosa
El 26 de septiembre se cumplen once años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Cada año, la fecha se convierte en un ritual de memoria para México: marchas, pronunciamientos, reportajes, discursos presidenciales y comunicados que repiten fórmulas conocidas —“rechazamos y condenamos los actos de violencia”, “el Estado mexicano no descansará hasta esclarecer la verdad”—. Y aunque el silencio sería más grave, lo cierto es que este guion anual no logra ocultar que las dimensiones del problema crecen al ritmo de los años de impunidad.
Lo inquietante es cómo la protesta, el arte, las manifestaciones y los movimientos sociales en torno a Ayotzinapa han sido enmarcados casi como una cuestión cultural o de identidad nacional, cuando en realidad representan once años de investigaciones fallidas, de un aparato judicial permeado por corrupción y complicidades criminales. El Estado exhibió en su momento un manejo deficiente y sesgado, y hoy, más de una década después, no ha logrado esclarecer lo ocurrido.
Las incógnitas siguen intactas. Lo único constante es la confusión. Investigaciones independientes han señalado vínculos entre el crimen organizado y las estructuras gubernamentales en Guerrero, particularmente en Iguala. El poder criminal, político y económico sigue pesando más que la verdad. En palabras de los propios padres de los estudiantes, “no queremos más discursos, queremos respuestas”; pero esas respuestas no llegan, y la esperanza parece cada año más frágil.
Entonces surge la pregunta: ¿estamos ante una crisis coyuntural o ante un estado permanente de violencia estructural en México? Ayotzinapa no es solo un caso pendiente: es el espejo más nítido de un país donde la violencia se convirtió en norma y la justicia en promesa incumplida.
¿Cuándo finalizará esta larga historia de desapariciones y crímenes de Estado? ¿Será posible imaginar, en el futuro, un proceso de justicia transicional que reconozca, repare y resignifique a las víctimas, como lo vivieron Argentina, Chile o Colombia? México parece atrapado en un ciclo que se repite cada septiembre, un país que carga con su propio calendario de heridas.
Muchas son las causas de esta guerra que calla voces mientras exhibe, paradójicamente, orgullo indígena y progreso económico. Pero quizá la más grave, la más corrosiva, sea la indiferencia creciente de la sociedad actual: una sociedad distraída por las banalidades y lo superficial, entretenida en el brillo fugaz de las pantallas mientras, en este mismo instante, un genocidio se consuma en Palestina y una reestructuración violenta y peligrosa se fragua en el tablero geopolítico. El ruido del espectáculo y del consumo anestesia, mientras las masacres, aquí y allá, se convierten en noticias que pronto se olvidan.
Esa indiferencia es otra forma de violencia: la que normaliza la barbarie y convierte el horror en costumbre. Tal vez algún día, cuando la justicia se atreva a pronunciar su palabra sin miedo, los nombres de los 43 no se escuchen en la consigna de una marcha, sino en el murmullo de una memoria reconciliada. Hasta entonces, seguirán siendo faros en la oscuridad, voces ausentes que iluminan lo que el poder y la indiferencia global quieren mantener en sombras.